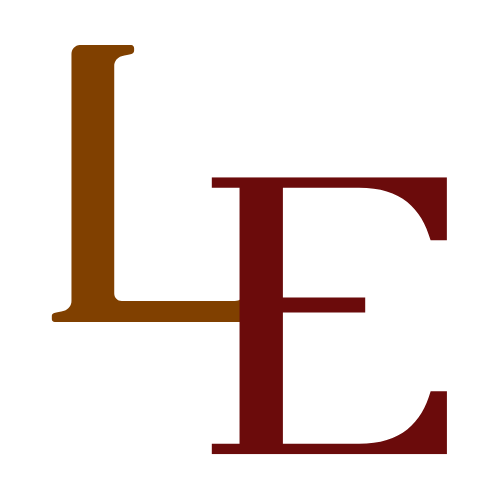Eduardo Libreros
Antiguas letras desterradas
Relatos

La Estivia
Con amor, a María Amada
Las Cruces, Mayo de 1991-Chihuahua, junio de 2014
Cuando Armen reconoció el rastro del moho, verdeando el marco de la puerta, supo que debían mudarse nuevamente. Sentado en su mecedora de bejuco, mascando retazos de pieles olorosas, agarró el jarro de agua de nopal que le ofrecían las palmas de Crisálida. Pasó el dorso de su mano diestra por la frente y contempló el valle árido, pelón, apenas salpicado por algunos cactos.
Ya se acerca el tiempo de lluvias – le dijo a su esposa sin voltear a verla.
Recargada en el umbral, la mujer lo miró callada unos instantes, luego liberó un suspiro, dio media vuelta exclamó:
– Voy a coser de nuevo las alforjas.
Hacía tiempo que Armen y Crisálida vivían en las amplias erosiones del Sobajraín, mudándose en los estivales por causa de aquel hongo que iniciaba por enrarecer el aire y terminaba por corromper sus chozas de rocas y de paja. Aunque la ignota región era desértica, cualquier magra llovizna servía de albergue a la viscosa mancha.
Armen bebió el agua de unos cuantos tragos y luego se dejó invadir por la frescura dulce del cactáceo. El blando líquido le recordó épocas pretéritas, cuando su padre, Leandro el Violento, hubo de hacer lo mismo que él, pero en las altas tierras de Menar. Había recorrido, Leandro el Violento, oscuros bosques a la busca de un sitio propicio para la refundación de la ciudad.
Leandro había instruido a Armen en el cultivo del cuerpo y en las artes de la guerra, pero también en la crianza de ganado y en las formas de labranza. Habiéndose desarrollado mejor como soldado que labriego, Armen prefería sin embargo, caminar la parcela que el gimnasio.
Previo a su muerte, Leandro le había contado a su hijo de la existencia de pueblos fundados en la lectura de los cielos y de las líneas de los suelos. Los Menares subían los riscos afilados en los plenilunios, rumbo a las cuevas frías de los poetas ciegos. Iban hasta sus moradas, que colgaban de los peñascos colosales que conforman la cordillera Dhor. Se sentaban a escuchar los ritmos que componían los sabios acerca de la sobreabundancia de cosechas y de otras virtudes del Menar.
Cuando el pueblo tuvo por primera vez que cambiar de asentamiento, a causa de la estivia, Leandro el Violento no se percató de que la peste provenía de la codicia de los Decios, un pueblo dueño del cercano valle de la Decia. Para aplacar la expansión del musgo destructor, Leandro había decretado severas ordenanzas de higiene personal y jornadas extremas de trabajo. Había hecho sacrificios en los recintos sagrados, cada noche, ignorando el calendario sideral. Pero las viviendas, fabricadas con maderas finas, se venían abajo una tras otra sin cesar. Entonces, en una cólera montante, degolló las gargantas de los ciegos que le aconsejaban habitar temporalmente en las cavernas pedregosas.
En el lecho de muerte del Violento, el hedor a estivia se hizo evidente, cuando le explotaron los gránulos verdosos de su cuerpo. Leandro había enviado previamente una escuadra a realizar una pesquisa en las orillas de Menar. Los enviados volvieron descompuestos.
Supieron entonces que los Decios escupían estivia por los ojos cuando miraban los plantíos frondosos y los cebados hatos de Menar, ausentes en su cuenca. No obstante, el suelo de la Decia abundaba en agua y en estaciones proclives a la pesca.
A la muerte del Violento, Armen fue obligado por los notables de la tribu a combatir a los ejércitos de Decia, ubicada como el oscuro origen de la estivia. Pero Armen no deseaba confrontar, permanecía inmóvil y callado. Marcia, madre de Armen, le reclamó públicamente su inesperada cobardía en un consejo de guerra, insistiendo en la ineludible tarea destructiva contra Decia.
Por ello, Armen había determinado desterrarse en secreto de Menar. Esa noche sin luna, raptó a Crisálida y escapó con ella hacia la magna cordillera Dhor, pero no para usarla de guarida sino para traspasarla al infinito. Amac, el ofendido padre de Crisálida, se dejó embargar por la ira y juró matar a los amantes. Mientras perpretaba el genocidio de los Decios, Amac ordenó la persecución mortal de la pareja.
La escuadra vindicativa obligó a los fugitivos a explorar las peligrosas sendas que ocultan las grandes murallas, pues no había tiempo de rodear las montañas por los puertos dóciles de Fania. Así, Armen y Crisálida dejaban la piel rasgada en las ásperas paredes naturales, mientras que sus perseguidores acortaban distancia en sus cabalgaduras.
En un instante luminoso, la luna rompió la capa de nubes y se asomó a los riscos aguzados. El tiempo en que Armen y Crisálida bordearon el inmenso muro e desnuda piedra. La cinta de leche se cortó de súbito y la cordillera reasumió su gesto hostil y majestuoso. Las espuelas y las herraduras acechantes poco pudieron contra el umbroso valladar. Las pezuñas metálicas resbalaban en los contrafuertes y las canaletas de la espina pétrea.
Decepcionados, los perseguidores intentaron rodear el gigantesco obstáculo rumbo a las lejanas abras de la Fania, pero la noche extravió sus pasos y, al amanecer, se encontraron en los linderos de la devastada tierra de la Decia, anegada en cieno y sangre verde después de la batalla.
Rasgada su piel y sus vestidos, Armen y Crisálida vieron desnudos el amanecer del nuevo valle. Descendieron lentamente, durante varios días, por la espalda del macizo Dhor hasta pisar la blanca arena de Sobajraín. Anduvieron nómadas por los médanos inmensos y el azar los llevó hacia un meandro completamente seco, de cuyas paredes brotaban añejos arbustos que se trenzaban con ramas arrastradas por un inmemorial arroyo. Ahí levantaron un precario techo.
Con el tiempo, aprendieron a beber del zumo de las plantas del desierto y a comer la lijosa carne de los roedores. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron dar a luz un hijo, si bien engendraron efimeros embriones. Por un tiempo solían llorar su nula descendencia, mirando las dunas trashumantes que mudaba el viento. Más adelante, el tiempo los llevó a contemplar las remotas caravanas cruzando en el ingente plano erosionado. Después, jugaban a identificar recuerdos comunes de su vida en el Menar.
Armen sorbió la última gota de zumo de nopal. Años atrás, viviendo en su jacal de arbusto y piedra, él y Crisálida habían percibido el insoportable tufo de la estivia. Como una aguja de maguey, el hedor se escapaba de los cimientos de la casa y horadaba sus fosas nasales. Armen había decidido en ese tiempo cambiar las rocas y los ramales roídos por la fiebre, no obstante, la mancha cundió tan rápido en la materia de reemplazo que acabó con la edificación en unos cuantos días.
Recordaron la desgracia de Menar. Se asomaron a los infinitos horizontes a la busca de miradas encimosas, pero no hallaron jamás un ojo de codicia. Creyeron entonces que era el recuerdo de sus padres lo que atraía al reptante moco. Desde ese momento supieron que habrían de exiliarse cada cierto tiempo y construir nuevas moradas en sitios ignotos. Porque… habían decidido no volver a la pródiga Menar.
Por tal razón, aquella tarde, Crisálida buscó las alforjas en el armario y les pasó la aguja por las costuras débiles. Armen preparó el bagaje, roció de mendacina el edificio y levantó una hoguera hacia la noche.
– ¿A dónde iremos ahora? – preguntó Crisálida con los ojos puestos en la lejanía. – El erto es inmenso y sin embargo no hay región en dónde no hayamos incinerado una cabaña.
– ¿Prefieres regresar a la provincia de Menar? – la inquirió Armen, esta vez observando sus pupilas.
– Tal vez, mejor, quisiera seguir las caravanas. Los nómadas no erigen casas en la arena, solo descubren rutas nuevas en los mapas de la noche y de la tierra.
Diseñado con WordPress