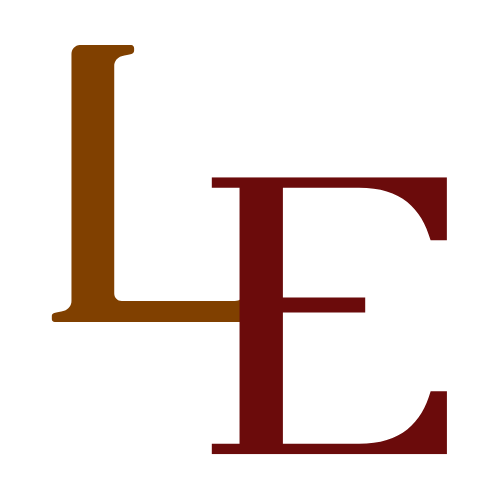Eduardo Libreros
Antiguas letras desterradas

El Bastión
(fragmento)

Muerte en el Cubilete
El correspondiente reporte de los agentes sembrados en el medio, fue reproducido por Miguel Buenrostro, un periodista famoso que, por cierto, fue ultimado hace unos años. Siempre creí que mi padre, Santiago Argamasa, le había filtrado a él aquella cruenta narración, directamente, como solía hacerlo cuando así convenía al interés del Servicio. Pero ahora mismo me cuestiono quién fue el autor intelectual de esa edición.
Los golpes iniciaron a media noche, cuando los peregrinos se habían ido a dormir, después del Rosario, que siguió a la hora santa, que se llevó a cabo después de la misa. A esas alturas, solo los comandos seguían de pie, oteando la noche desde lo más alto del cerro. Comentaban aspectos de aquella jornada como buscando un indicio de lo que vendría.
La amenaza se hizo presente desde antes de la romería, abajo, en el llano donde empezó todo. Algunos jóvenes fieles no prestaban oídos a los organizadores de la ascensión, como si hubiera otras sendas más rápidas para montar hasta el plano del cerro. Primero se quedaron atrás y después se perdieron entre las múltiples brechas que forman los naturales desagües del monte.
No llevaban pañuelos azules ni rojos, anudados al cuello, ni dejaban ver las cincuenta bolitas de madera de los rosarios insignia. Andaban por aquí y por allá, en pares sueltos y no formaban equipos compactos, como el resto de los contingentes que caminaban juntos y en orden, completando la enorme hilera de ascenso que partía del llano y subía lentamente hasta el atrio del templo.
No parecían conocer los versos a la hora en que comenzaron las porras a los prelados presentes que venían de la Yécora, de Poza Rica, de Valladolid y de San Juan del Río; menos se oyeron sus voces en las alabanzas una vez que dio inicio el servicio. Tampoco se acercaron al frente en el momento de la comunión. Fue entonces que dejamos de verlos. Hasta la madrugada en que aquello se convirtió en un infierno.
Cuando el Halcón reventó su silbato, ya varios comandos se habían puesto en posición de combate. Desde el fondo del cerro, por varios costados, subían huestes enemigas con toletes en mano. Vino después una grita de alertas y mandos que chocaban unos con otros. Luego se oyó una tormenta de impactos, blandos y sólidos. Tras de ellos, aullidos y coces, mentadas y maldiciones.
La noche se tornó aún más oscura. Por horas reinó la tiniebla en el alma de los combatientes, como si entre ellos hubiera mil años de ofensas y todas fueran imperdonables. Hedió en el aire una capa de odio y el ambiente se tornó infecto. No se podía respirar. Un comando se volvió loco y, entre la masa de gamos que reñían cuerpo a cuerpo, anunció la presencia de ángeles cayendo en la noche.
El tronar de ambas cornetas llamaba al repliegue. Por largos minutos se rehacían las escuadras y se revisaban las tácticas. Pero el viento se volvía aún más pesado con los brotes de sangre y el orgullo inflamado. Había cien brazos rotos y todos los cueros lucían lacerados. Acaso uno o dos cadetes preferían implorar el divino favor pues el resto se ahogaba en reclamos y quejas por una campaña fallida.
Así se desenvolvieron las horas nocturnas, entre breves descansos y largos embates, y en cada ronda violenta caían más cadetes heridos y los contingentes mermaban su alcance. Ya en la madrugada solo se oían algunos contactos grupales y, antes del alba, acaso prevalecían escarceos personales. Pero a esa hora previa a la aurora, la penumbra se volvió más profunda.
El recoleto Juan Recabaren, luego de oficiar esa noche y de dirigir el Rosario, se había quedado hasta allá arriba del monte, habiéndose ido todos los prelados a descansar a Silao. Recabaren se quedó confesando muchachos que alternaban las horas de guardia, justo antes del grito de guerra. Dejado en las manos de dos tiernos cadetes, fue llevado poco a poco hasta el llano eludiendo las turbas de contendientes.
Las rutas, no obstante, estaban bloqueadas y les había llevado entera la noche, a sus dos escoltas, alcanzar su objetivo final. Cumplida la meta, toda parecía ir bien. Solo que, abajo en el valle, a punto de abordar el Safari, se les aprontó un comando rival que les impidió el paso libre.
– Papólatra –lo acusó el jefe de la opuesta brigada a Juan Recabaren.
Y éste, confundido y trabado, le respondió:
– Apóstata –en la cara al otro.
Vino después una justa muy desigual, cuando todavía dominaba la oscuridad de la última noche. Ambos cadetes, provistos con bastos y chacos, enfrentaron cada uno a tres retadores. El denuedo y la gracia llenaron la escena. Los jóvenes parecían repetir una compleja rutina de arte marcial, serpenteando y flotando su cuerpo en el aire y la tierra. Sus brazos parecían abanicos enormes, como alas de acero a velocidad del sonido.
Su gimnasia y esgrima estaba horadando el escudo enemigo. El fuelle de sus brazos y piernas iba doblando los músculos de sus tercias rivales. De pronto, el alba brotó en el oriente y el par de cruzados cobró entonces más fuerza, ante el rostro azorado del recoleto y la mirada confusa de aquel “apóstata”. A lo lejos, en las faldas del monte, acercándose, ya se divisaba la boina púrpura del Halcón, como llama tremenda.
El “apóstata”, herido en su orgullo y poseído por la angustia, extrajo una Luger oculta entre sus ropas y, sin mayor advertencia, vació la carga de fuego sobre el trío en curso, hiriendo de grado el torso esbelto de los chavales. Concluida su ofensa, de inmediato, huyó desbocado de ahí.
Minutos más tarde, mientras lloraba el Halcón por la muerte de sus niños cadetes; Juan Recabaren, en trance, dijo ver que ascendían dos ángeles por los aires hacia el cielo clareado, más allá y por encima de la sangrante montaña del Cubilete.
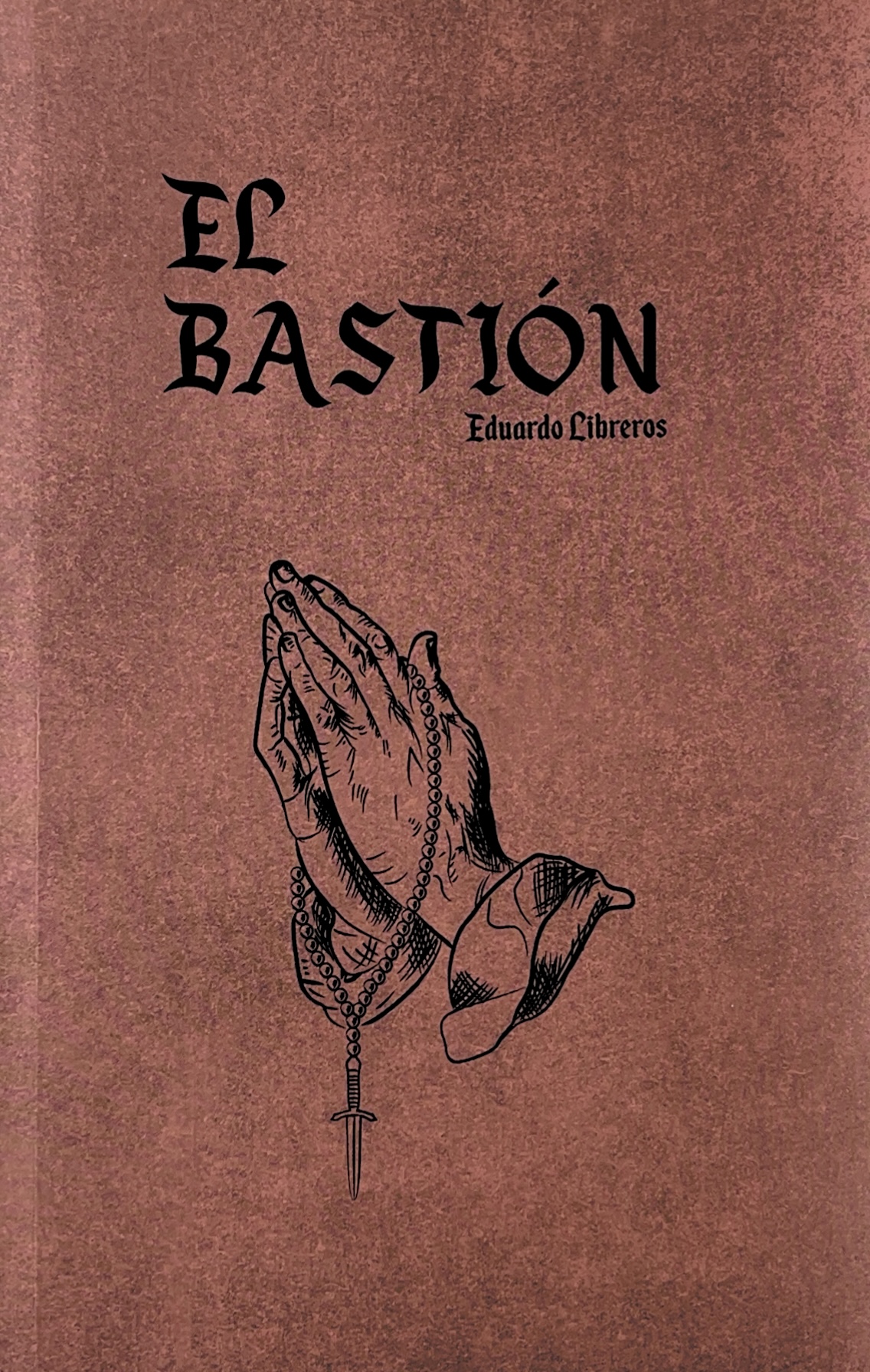
Adquiere tu ejemplar
No esperes más y adquiere tu propio ejemplar de El Bastión.
Diseñado con WordPress