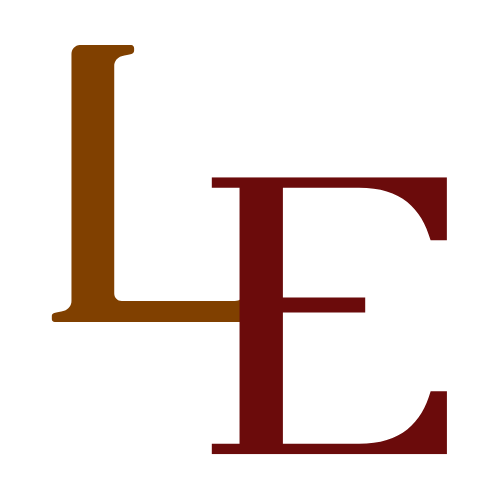Eduardo Libreros
Antiguas letras desterradas
Relatos

Mascarada ritual
– Ave María, purísima.
– Sin pecado original concebida.
– Hace muchos años que no me confieso, padre.
– Cuéntamelo todo, hijo.
Vi a Valverde estacionarse en el costado de la acera y enseguida oí el sonido del claxon, tres veces. Ella bajó la escalera, rápidamente, y subió al automóvil. Me di cuenta que vestía una malla ajustada de color negro y que llevaba una pequeña mochila. No se dieron ni un beso ni un saludo de manos. No obstante, con solo verlos, sentí de nuevo que una espina se me clavaba en la sien. Prendí el motor de mi auto y los seguí a distancia.
Flavia, mi hermana, las había escuchado claramente, en la sala, a mi hija Karla y a Paula, mi esposa. En apariencia, no se dieron cuenta que Flavia escuchaba su conversación. No era la primera vez que hablaban entre ellas, sin decirme a mí nada. De hecho, esto pasaba desde hacía dos años, desde que Karla había decidido desobedecerme y se había ido de la casa. Pero sí era la primera ocasión que me enteraba del día y de la hora precisa de una de sus citas secretas.
– Soy mayor de edad, me había dicho la primera vez que discutimos.
– Pero eso no te da derecho a portarte como damisela, yo le había respondido.
– No me tienes confianza, papá. Que voy al círculo bíblico, me repetía, una y otra vez.
Las primeras ocasiones en que empecé a echarla de menos, fueron las sobremesas, después de la cena. Karla llegaba más tarde, yo me daba cuenta, pero me quedaba callado. Después, a medida que crecía en edad, su ausencia fue reiterada. Empezó a salir más de una noche por semana y nunca me decía con quién ni a dónde iba. Aunque, Paula mi esposa, supuestamente sí estaba al tanto de todos sus movimientos, a mí me daba la impresión de que tampoco sabía lo que Karla hacía, realmente.
Mientras Karla fue menor de edad, su grupo de amiguitas fue predecible y normal. Tiempo atrás, una chica muy linda pasaba por ella en un auto de lujo y la traía de vuelta a casa. La regresaban justo a la hora acordada, ni un minuto más ni uno menos. La chica dejaba su dirección y un teléfono, el de la familia Betancourt, si bien nunca fue necesario hablarle. Con esa rutina yo me quedaba tranquilo. Los libros que Karla se llevaba a sus reuniones eran, efectivamente, de temas religiosos y, uno que otro de Historia de México. Todos los libros estaban forrados con imágenes piadosas y plástico transparente, que Karla mantenía impecable. Por ello, dejé de preguntarle por sus actividades fuera de casa.
Durante esa etapa, en una ocasión fuimos incluso un domingo en la tarde a recogerla a la Casa de la Iglesia, al final de un retiro en absoluto silencio que había durado tres días. Eran puras muchachas jóvenes de distintos estratos sociales. Paula me explicó que aquella chica era una del Valle y aquella otra, una Steufer y, entre ellas dos, venía Karla, radiante y hermosa. Saludé al sacerdote encargado del retiro, el padre Juan Llamas, un tipo que había venido ex profeso de Aguascalientes. Era de aspecto amable, aunque tenía un dejo de superioridad que no me cayó muy bien. Ahí estaba también Valverde, un joven empleado de la planta, donde laborábamos ambos, esperando a que saliera su hermana menor. Tuve oportunidad de preguntarle al cura acerca de la eficiencia de aquellos retiros en la formación del alma de las muchachas.
– Lo malo es cuando pasan de ser niñas a mujeres, le sugerí malicioso.
– Se puede ser un niño en espíritu, hasta la muerte. Todo depende de cada uno de nosotros, me respondió sentencioso, en aquel tono un poco arrogante.
Todo comenzó a descomponerse cuando cumplió 18 años. De un día para otro, Karla ya no nos informaba nada de lo que hacía. Entraba y salía de la casa sin avisar y a cualquier hora del día. Sus actividades sociales aumentaron considerablemente y dejamos de convivir en familia. Es cierto que yo la convencí de trabajar de asistente, a tiempo parcial, en un despacho contable; en parte para que se desarrollara profesionalmente y, en parte, porque yo no podía pagar sus estudios y los de mis otros hijos, que apenas venían creciendo detrás de Karla. Nunca fue la intención separarnos. El caso es que Karla fue cambiando paulatinamente de carácter. Yo la veía más resuelta en sus opiniones personales sobre política. También, lógicamente, empezó a vestir más elegante para asistir al trabajo que la hacía verse más atractiva. En una ocasión le pedí que se vistiera menos llamativa.
– Eres igual que mis jefes, papá. Son unos machistas, decía de ellos, molesta.
– Pero son tus jefes, trataba yo de explicarle.
– Ellos me critican porque dicen que voy vestida de monja, papá.
Tal actitud feminista, la trasladaba contra mí, quizás sin darse cuenta. Ese cambio de actitud yo lo atribuí a la influencia de una compañera de trabajo que se comportaba con ligereza, a decir de la misma Karla. Mi esposa justificaba esas actitudes y yo iba aislándome, poco a poco, de su círculo de confianza, haciéndome cada día menos importante. Sentí de pronto que estaba perdiendo a Karla y, con ella, el control de mi familia pues, siendo ella la mayor, los más chicos aprenderían de sus ideas y costumbres. Por ello, decidí hablar con Flavia, mi hermana mayor, quien ya había pasado por esos retos.
– Más vale que la limites, hermano, me alertó Flavia.
– ¿Cómo?, demandé.
– No le prestes el auto, me sugirió.
El remedio no funcionó. Karla era muy popular y siempre había quien pasara por ella. De modo que sus actividades pasaron de ser piadosas y únicamente entre muchachas, a ser sociales y con ambos sexos. No tenía novio, a pesar de ser una muchacha muy guapa, demasiado atractiva, en cierto modo. La acosaban varios tipos, yo me daba cuenta. Le llevaban gallos y flores, pero Karla no parecía interesarse en ellos. Desde niña me preocuparon sus formas, muy llamativas y bellas. Reconozco que nunca pude controlar mis celos y que perdía los estribos cuando los libidinosos se le quedaban viendo en la calle, siendo ella apenas una adolescente. Nunca vistió mal, muchos menos sin decencia. Lo que pasa es que, simplemente Karla era una chica atractiva e interesante que llamaba la atención de forma natural y cada vez más, a medida que crecía y estudiaba. Muy pronto, su vida social se volvió incontenible. Así que, un día decidí confrontarla y le advertí:
– Te prohíbo que llegues tarde a casa.
– ¿Otra vez?, me contestó con una pregunta.
– Ya basta de esos horarios y de esas amiguitas, adelanté enojado.
– No me dejas desarrollarme, papá, se defendió.
– ¿Por qué no se reúnen aquí en la casa?, le ofrecí.
– Porque son reuniones y asuntos de muchachas de mi edad, solamente, ¿no comprendes?, argumentó.
– Pues ya sabes. Si quieres un techo seguro y la mesa servida, esas son mis condiciones, zanjé.
Lo único que obtuve fue que Karla dejara la casa. Puso un departamento junto con otras amigas de la Universidad y del trabajo. Lo hizo en un par de días, como si ya lo hubiera considerado con premeditación. Me quedé tragando hiel cuando me lo reveló Paula. No pude contenerme y abofeteé a mi esposa. Estaba perdiendo mi aplomo. Para bien y para mal, en esa etapa crítica, mi jefe me envió un mes a Hermosillo, a capacitar a los compañeros de la planta gemela. Una cuña de celos se me clavaba hasta el fondo de la sien, me calentaba la cabeza y me producía migrañas. La capacitación terminó y, de vuelta a casa, creí haber superado el punto. Trataba de llenarme de trabajo para no pensar en Karla y su nueva vida.
La realidad es que Karla hablaba con frecuencia con mi esposa y mis hijos, solamente a mí me evitaba. Ante tal situación, cambié de estrategia. Volví a acompañar a misa a mi esposa, después de años en que había perdido el fervor. Íbamos junto con mis dos hijos más chicos. Ahí veía a mi hija mayor, con varias de sus amigas, todas encargadas de un ministerio en la parroquia. Todas parecían muy decentes recogiendo la limosna y, al mismo tiempo, tan guapas, que me provocaban sentimientos incómodos.
Durante la celebración, Karla se pasaba a la banca que ocupábamos nosotros y, por esos momentos, volvíamos a estar juntos. Luego, al final de la misa, íbamos a tomar un helado o un elote, al parque. Platicaba de su trabajo y de las clases, con solvencia y seguridad en sí misma y, entonces, yo me olvidaba de mis celos y me entregaba a saborear a mi familia. Pero los domingos por la tarde eran muy breves, y los lunes amanecían llenos de trabajo y de presiones económicas.
La espina de la duda me punzó nuevamente cuando, en un almuerzo cotidiano, algunos de los supervisores de la planta cometieron una indiscreción que se alojó en lo más recóndito de mi alma. Usualmente, en los recesos, los colegas difundían algún chisme o se mofaban del error de un empleado, con el fin de pasar el rato alegre. Pero, en esa ocasión, fueron más lejos y yo no pude evitar escuchar lo que decían. Sucedió que llegué un poco tarde a la mesa y, cuando me estaba instalando con ellos a tomar el refrigerio, alcancé a oír acerca de unas fiestas privadas, solo para hombres casados y chicas solteras. Me di cuenta que cambiaron de tema, al acercarme aún más a su entorno. Yo fingí no haber oído nada. Empezaron a hablar de torneos deportivos entre las escuadras de la planta. Nos enfrascamos en determinar qué jugador era el más lento de todos y así transcurrió la comida, entre comentarios chistosos. Pero ya cuando terminaba el receso y nos levantábamos todos a retomar las actividades, aproveché que Zamarrón se retrasaba unos pasos, y le pregunté en voz baja.
– ¿Casa de citas?, le pregunté en voz baja.
Me miró divertido, casi burlesco.
– Estas no cobran, compadre, son noviazgos fugaces, me explicó Zamarrón, con un gesto odioso.
– ¿Cómo está eso?, espeté asombrado.
– No pongas esa cara, son solteras “discretas”, me respondió burlón.
– ¿Qué dices?, trastabillé.
– Olvídalo, cortó Zamarrón, levantándose ágilmente.
Confieso que he pensado en aventuras fugaces. Lógicamente. Cuando tuve que trasladarme a trabajar a Hermosillo y cuando tuve que adelantarme a la Ciudad de México, pero nunca fui a un prostíbulo ni tuve un segundo frente. Sé que los matrimonios son difíciles, más en esta época, y sé que hay un poco de todo por ahí, pero nunca se me ocurrió entrar a ese tipo de círculos en que, tarde o temprano, se pierde la privacidad y se conoce la identidad de sus miembros. Esa tarde, al volver a casa, no podía dejar de pensar que Karla estaba expuesta a ese tipo de reuniones de chicas solteras con casados “discretos”.
Las dudas me asediaban a diario, así que pensé en quitármelas de una vez por todas. Empecé por vigilar el apartamento de Karla, para ver si llegaba algún tipo por ella. Por tres días lo hice, pero no observé nada anormal. Karla llegaba tarde, pero a solas, y sus compañeras igualmente, no dejaban indicios de tratos con hombres. Un día, decidí penetrar en el apartamento de Karla. Me fue fácil trepar por las rejas de los cuartos y forzar una ventana. Recordé su habitación cuando vivía en casa. Tenía sus cosas bien ordenadas. Esculqué su ropa y sus libros con cuidado. No encontré nada comprometedor, a excepción de un maletín viejo, raspado. Hice uso de mis ganzúas automotrices y abrí el maletín. Fue inédito.
Hallé unos lienzos de color azul, bordados con insignias extrañas, pero no los desplegué para evitar dejar pistas. En una bolsa de terciopelo negro, había pines y mascadas, y también unos antifaces, todos estos objetos era de color rojo púrpura. No comprendí nada. Más abajo había otros objetos que no acabé de revisar, pues una vecina debió haber notado mi presencia y llamó a la puerta, pensando quizá que Karla estaba de regreso. Salí de puntitas por donde había entrado.
Ahora tenía aún más dudas. Así que, en otra ocasión, volví a la carga con Zamarrón, acera del tema de las citas secretas. Esta vez lo retuve del brazo:
– Utilizan máscaras, ¿verdad?, le pregunté a Zamarrón.
– Por supuesto, compadre, asintió.
– ¿Invitan a hombres maduros, como yo?, le susurré al oído.
– Jóvenes o maduros, pero, sobre todo, casados y discretos, me contestó, sobando su argolla matrimonial con el dedo gordo.
– ¿Cuándo es la siguiente?, le pedí, casi desesperado, pero él, de un tirón, liberó su brazo de mi mano.
Algunos compañeros se dieron cuenta de mi proceder, uno de ellos Valverde, el joven que había ido a recoger a una de sus hermanas al retiro de muchachas hacía algunos años. Supuse que, en la planta, las citas discretas eran un secreto a voces soterradas y que, por alguna razón que yo no conocía, a mí nadie me invitaba. Absurdamente, me propuse seguir a Zamarrón en una de sus citas ocultas.
Un viernes por la noche me vestí de obrero y le pedí prestado el auto a mi hermano, el más joven quien, aguijoneado por la duda, tuve que invitarlo a mi aventura. Zamarrón había lavado y encerado su Mustang y para salir se puso un saco sport color azul cielo y unos zapatos de gamuza, sin calcetines. Confieso que a mí no se me hubiera ocurrido vestirme de tal modo. Primero que nada, nos hizo esperarlo un poco más de una hora, en el estacionamiento de un bar muy caro, en la zona de moda de la ciudad, antes de dirigirse al barrio de las casas porfirianas, esas que están resguardadas por altas murallas y que conjuntan amplios espacios verdes, grandes superficies de construcción y zonas de tránsito interno. Zamarrón esperó a que el guardia lo identificara. El portón metálico se abrió y, al fondo, pudimos ver siluetas femeninas de colores y otros autos de lujo. Esperamos a que llegaran más invitados e invitadas, hasta que nadie más se acercó.
Bajamos entonces, mi hermano y yo, y saqué de la cajuela mi caja metálica de herramientas. Nos ajustamos la cachucha y tocamos el cristal polarizado con los nudillos. Una voz ronca salió de una bocina oculta.
– ¿En qué les puedo servir?, escuchamos.
– Venimos a ver el desperfecto, le respondí con seguridad.
Esperamos un momento que se me hizo eterno, bien podía el guardia estar llamando a la policía o preparando a sus pares para ahuyentarnos. Pero, nada de eso pasó. De pronto, de la nada, se dibujó el rectángulo de la mirilla en medio del portón y, enseguida, el guardia nos abrió el paso.
– Pasen por aquélla puerta, nos dijo indicándonos un costado de la enorme mansión, del otro lado de la entrada principal, en donde habíamos visto siluetas y líneas de carros.
Caminamos como zombis por el pasillo de servicio. No nos acercamos demasiado, porque un jardín lateral, cubierto de arbustos se interponía entre el empedrado y los ventanales. La luz era opaca, como de color rojo violeta. Las luces estaban apagadas. Había velas iluminado un gran salón. En las orillas se veían sillones de color blanco y negro y unas mesas altas, sin sillas a su al derredor. Pantalones oscuros y vestidos brillantes alternaban indistintamente, todas y todos con copas en sus manos y, vaya sorpresa, iban cubiertos con máscaras de rostro completo. Se oía un tipo de música que nunca había escuchado. Eran coros extraños, tal vez en francés, al fondo de una melodía somnolienta, de ritmos elípticos. De pronto, tres chicas se ubicaron al centro de la enorme pieza y comenzaron a moverse lentamente, como si mecieran un aro invisible con sus caderas. Levantaban los brazos y dejaban ver sus formas excelsas. Parecían estar entrando, vuelta a vuelta, en otra dimensión.
– Por acá, señores, nos golpeó una voz al exterior.
Caminamos todo el empedrado. Pasamos el edificio principal, cuan largo era y luego entramos en una casa contigua, de servicio, que bien podía ser más grande que la mía. Una señora, sin mirarnos, nos urgió a remendar un quemador, mientras batía una masa y, después, nos dejó ahí, solos. En dos minutos habíamos encendido las llamas y, sin decir nada, volvimos por donde habíamos llegado. De regreso, increíblemente, alguien había corrido unos velos pesados sobre los ventanales y, entonces, no vimos sino móviles formas humanas, danzando únicamente, flotando en calma. Del piso emergía una neblina artificial, de modo que aquellas formas parecían suspendidas en el vaho, como si hubiesen entrado en posesión.
Por un tiempo mi curiosidad se vio saciada. Dejé de molestar a Zamarrón, con quien no volví a hablar del tema. Ya sabía lo que estaba pasando frente a mi cara de idiota. Un mundo paralelo soportado en la simulación. Por varios días estuve quieto, aunque con un vacío enorme en mi estómago. Perdí el apetito y anduve un poco como zombi en esa temporada.
Pero luego, la comezón regresó a mi cabeza. Luché en contra de una sensación rara que me provocaba vergüenza ante Zamarrón y sus amigas. Me sentía ridículo pensando en que yo podría participar en aquellas fiestas mascaradas. Y decidí lanzarme a la aventura.
Yo había calculado que había distintos grupos de citas secretas y, entonces, en lugar de hablar con Zamarrón, se me ocurrió buscar a Valverde para explorar mis posibilidades. Hacía poco que Valverde se había casado y tenía fama de ser un tipo muy conservador y discreto, de modo que me sentía menos expuesto con él que con Zamarrón. Cierto día, durante el receso habitual, me acerqué a la mesa de Valverde, usualmente conformada por empleados de menor edad que yo. Pretexté un tema técnico de la empresa y rápidamente se enredó en la charla. Luego, dirigí la plática hacia otros asuntos de orden personal. Me platicó de su esposa, de su primer hijo y de otro bebé que venía en camino. Antes de que terminara el receso, me lancé con el tema.
– Invítame de tus reuniones secretas, Valverde, le comenté en tono amable.
Él se quedó muy serio. Dejó de masticar el bocado y luego se lo tragó apurado. Enseguida tuvo que tomar agua para poder pasarlo de manera adecuada. Luego, cambió el ceño y esbozó una sonrisa, pero no se decidía a responder.
– Con las muchachas. No te hagas el inocente, le insistí.
– No sé de qué habla, me dio por respuesta.
– Sé que te ves ocultamente con chicas solteras, avancé con determinación.
De nuevo se tomó su tiempo para responder. Mantenía una sonrisa medio forzada que yo no sabía si era de cinismo o de nervios.
– Sé que tiene dudas, pero este no es lugar para hablar de eso, expuso al mismo tiempo que se levantaba de la mesa.
Valverde me dejó peor de intrigado, sin embargo, ya me había respondido sin darme mayores detalles. Probablemente yo era uno de los pocos en la planta que no pertenecía a ningún círculo privado de encuentros clandestinos. Chapado a la antigua, no había pasado de una que otra aventura. Pensé para mis adentros si aquello era realmente para mí. Pasé varios días imaginando toparme con alguna de las chicas de la planta o con la compañera de trabajo de mi hija que, por lo que había oído, trataba con desdén, pero también con ligereza a los hombres.
En esas disquisiciones estaba, cuando Flavia, mi hermana mayor, fue a la casa, un viernes por la tarde, para entregarnos la invitación a la boda de mi sobrina que se había embarazado antes de tiempo y le urgía casarse. Yo aún no llegaba de la planta, de modo que Flavia se quedó a tomar un café con Paula para esperarme. En eso que estaban esperándome, sonó el teléfono. Era Karla. Para pedirle un favor a mi esposa. Flavia escuchó inevitablemente una conversación que le pareció sospechosa. Media hora más tarde, Flavia me habló desde su casa para platicarme lo que había escuchado.
– Que pasaría por la falda de gala, me explicó Flavia.
– ¿Para qué?, le pregunté.
– Para una fiesta privada, así dijo Karla, me aseguró Flavia al teléfono.
– ¿Cuándo?, pregunté encabritado.
– Hoy viernes en la noche, completó Flavia.
Colgué el teléfono, montado en rabia. Pensé en reclamarle airadamente a mi esposa, pero, para fortuna, cuando llegué a casa ella se había ido a misa. Me tomé un par de caballitos de tequila, de mi barrita casera y traté de recobrar la calma para planear bien lo que iba a hacer. Me vestí de vaquero y me subí a la camioneta. Me aposté en una calle lateral, desde donde podía ver el edificio de departamentos que habitaba Karla. La sombra de la incipiente noche me ayudó a esconderme. Llegó Valverde por Karla, en un auto distinto al que llevaba a la oficina. Una espina muy delgada penetró por mi sien. Se marcharon. De ahí, fueron por otras dos muchachas a distintos domicilios de la ciudad. Ambas vestían de pants para entrenar. Tomaron rumbo al sur, más allá de la central de abastos, a la zona de las villas, antes del aeropuerto. Las tres chicas, incluyendo a Karla, llevaban pequeñas maletas, donde yo supuse llevarían sus antifaces y sus vestidos de gala, como el que le había pedido Karla a mi esposa. Se detuvieron en las afueras de una barda, alta y con una sola entrada.
Ya conocía el inmueble. Era una finca que se utilizaba para bodas y quince años, con salones para conferencias y pistas de baile. Más rústica pero no menos bella que la mansión porfiriana de las amigas de Zamarrón. Era a la vez una huerta y una especie de hotel. Tenía habitaciones de descanso a las orillas de los frutales y, hasta el fondo, se hallaba una capilla hecha de piedra. Me quedé a varios metros de la entrada y esperé a que llegaran más vehículos. Excepto dos de ellos, no parecían automóviles caros, en todo caso, eran modestos, de modo que pude imaginarme la clase social de los asistentes de la fiesta.
Terminaron de llegar los atrasados, pasaban las ocho de la noche. Se hizo el silencio. Me acerqué al portón. Giré la manivela, pero el seguro impedía la apertura. El muro era alto y hecho de bloques, con unas columnas cada cuatro o cinco metros. No era fácil de trepar. Elegí la parte más alejada del portón. Con una piedra rompí dos bloques del muro, de modo que los agujeros pudieran servir como escalones, pero comprobé que aun con un buen impulso no alcanzaba a brincar hasta la parte alta. Saqué una cuerda de la camioneta e intenté lazar una pequeña boya, varias veces, hasta que pude hacerlo. Me calcé los guantes y escalé por la columna. Descendí igualmente, al otro lado de la barda.
No me habían oído. Desde ahí, comprobé que un par de jóvenes, altos y robustos, vigilaban la entrada, distraídamente. Me escabullí en la oscuridad, agazapado, con rumbo hacia donde se percibía ruido. Pasé por un costado de la pista más grande que se hallaba adornada con lienzos y flores. Enseguida me escurrí por las habitaciones, que lucían corsages de plástico y antorchas de pilas en las puertas. Escuché música de órganos y unos cantos religiosos, algo extraños. Venían de la capilla. A la entrada del templo, una joven bella servía de guardia. Vestía toda de negro y llevaba una mascada roja al cuello. A un lado de la puerta principal, pude ver una mesa de servicio, con mascadas rojas, varias botellas de vino y una gran cantidad de copas.
Seguí mi táctica de avanzar en las tinieblas. Rodeé la entrada y, por las ventanillas laterales, vi un espectáculo insólito. Miré unas antorchas encendidas. La luz del fuego me dejó ver grandes filas de chicas y chicos. Tres de cada lado, a la izquierda de hombres y a la derecha de mujeres. Todos jóvenes. Las chicas que alcanzaba a mirar vestían de gala, preciosas y, los hombres, todos iban de traje oscuro y elegante. Ellas y ellos portaban unos pañuelos color púrpura en sus cuellos. Igualmente, todos portaban unas máscaras rojas que les cubrían solamente los ojos. Al unísono cantaban lo que me pareció un himno en latín. No alcanzaba a ver el altar, porque las ventanas de la parte más cercana estaban cubiertas con periódicos y cartulinas negras. Debía arriesgarme un poco más para poder ver el cuadro completo y, aún no había visto a Karla.
Me aproximé por la puerta lateral, muy lentamente a fin de observar aquel espectáculo. Mi corazón palpitaba como un tambor apache. Abrí un centímetro la puerta y pude ver un pendón de color azul celeste, con una insignia cristiana que no alcancé bien a distinguir, aunque supuse que era igual al que había visto en al armario de Karla. Hice por abrir la puerta un centímetro más y tuve que refrenar el aliento ante el escenario que vi.
Al frente, portando un vestido negro de gala, miré a mi hija Karla detrás de un presídium. Su cabello largo y su frente, las líneas de su rostro y su esbelta figura, se aparecieron ante mis ojos como si el sol de mediodía iluminara aquella escena. Karla estaba al frente y al centro, presidiendo el evento. Una llama de un pebetero iluminaba su faz, preciosa, como de costumbre. Del lado izquierdo, estaba Valverde, con su típico corte de pelo, sencillo y austero, en un rol que parecía subordinado. Al lado derecho, se hallaba una mujer madura, de pelo cano y mediana estatura, que bien podía haber sido Paula, mi esposa, o una de las mamás de las amigas de Karla. De espaldas, frente a Karla, estaba el padre Llamas, vestido con su casulla blanca. En sus manos, dirigidas al frente y ligeramente erguidas, sostenía una mascada de tono celeste, como el pendón del fondo. Casi estuve seguro que iba, en cualquier momento, a colocarlo en el cuello de Karla que lo miraba indulgente. Era aquel un gesto de doncella virgen, plácido y hermoso que a mí, nunca me había dado.
Estaba atónito, lloroso y a punto de perder el pulso cardiaco. Traté de dar un pequeño paso adelante para admirar a mi niña, pero, infortunadamente, tropecé con el escalón de la entrada y me precipité hacia adentro del templo. Abrí la puerta con mi propio peso y caí pesadamente de bruces. Me golpeé la cabeza contra el suelo y quedé inconsciente por completo.
*
Ahora estoy en calma. He vuelto a misa con Paula y mis hijos. Asisto cada viernes al Ejército Azul de la catedral, a velar al Santísimo en la madrugada. He reencontrado el interés por la mecánica y las tareas sencillas de la fábrica y de mi casa. Ya no siento espinas clavándose en mi sien. Me siento en otro mundo a pesar de que es el mismo que he venido caminando hace años.
Mi mayor placer es recoger a Karla en su departamento, por las noches, y escoltarla a sus largas reuniones con damas y varones de mayor edad que ella, y ser su chofer, su guardián y su ayudante en los cursos y retiros espirituales que organiza en la sierra, una vez al mes los fines de semana. Espero horas a que salga, leyendo los libros del Antiguo Testamento. Me he vuelto introvertido, más callado y sereno. Karla termina sus asuntos y yo la llevo de regreso a su departamento. Nada me hace más feliz que recibir un beso de mi hija Karla en la sien y una frase poderosa que me da una fuerza sobrehumana.
– Te quiero papá, hasta mañana, me dice.
– ¿Es todo hijo?
– Sí padre.
– Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve en paz.
Diseñado con WordPress